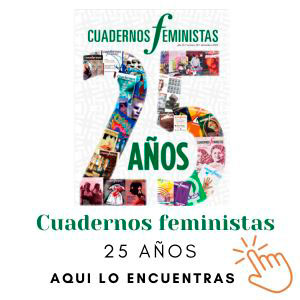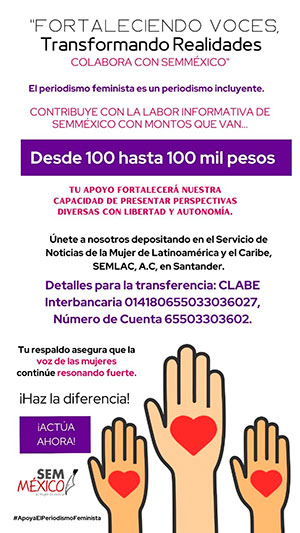* Se adelanta a los debates sobre trabajo doméstico no remunerado
* Escrito por Bellucci y Theumer hace 50 años
Lirians Gordillo Piña
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 17 junio 2019.- En 1968, el ensayo «Por un feminismo científico» se adelantaba a los debates sobre trabajo doméstico no remunerado. Ahora, un estudio historiográfico rescata aquel ensayo del olvido, a 50 años de su publicación en La Habana.
Mabel Bellucci y Emmanuel Theumer son los autores del volumen Desde la
Cuba revolucionaria. Feminismo y marxismo en la obra de Isabel Larguía y John
Dumoulin, publicado por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 2018. El volumen ofrece un
acercamiento a la vida y obra de la feminista argentina Larguía y el académico
estadounidense Dumoulin, durante su estancia en Cuba hasta la pasada década de
los setenta y el recorrido de su ensayo «Por un feminismo
científico».
Para Bellucci, realizar la investigación fue como «sacar agua de las
piedras», por la dispersión de la información y los complejos procesos de
olvido que sufrió el trabajo intelectual de la pareja.
«Empezamos de menos cero porque no teníamos más que los ensayos hasta ese momento publicados en Argentina. Esa búsqueda ‘desde las cenizas’ significó recopilar documentos, entrevistar familiares y amistades», afirma a SEMlac la feminista e investigadora argentina, quien insiste en la vigencia de la obra de Isabel y John.
¿Por qué un ensayo que se escribió hace más de 50 años sigue siendo trascendente?
El ensayo escrito a dúo nació en un momento en el que la Revolución cubana cumplía sus primeros 10 años y vivía un proceso de institucionalización del socialismo. Había un auge de creación de nuevas instituciones en sintonía con las reformas revolucionarias que, además, eran acompañadas por una producción intelectual de vanguardia en el continente. Desde una mirada marxista-feminista Larguía/Dumoulin pensaron el trabajo doméstico de las mujeres como un sustento de la explotación capitalista que la Revolución no podía reproducir.
En vez de trabajo no remunerado, ellos hablaban de trabajo invisible;
lamentablemente, el aporte teórico corrió la misma suerte. La no remuneración
servía para abaratar la fuerza de trabajo del obrero, que recibía un solo
salario cuando en la reproducción y cuidado de hijas e hijos había otra mano de
obra en juego. La tradición encarnada en ambos está anclada en el análisis de
la organización social y el desarrollo del capitalismo, vinculando allí familia
y domesticidad junto con el mercado de trabajo y la organización de la
producción. Pocos años después empezó el auge de los estudios
feministas-marxistas de italianas y francesas sobre el trabajo doméstico.
En términos más amplios, se trataba, en su momento, de develar la
«invisibilidad social de las mujeres» en el trabajo doméstico no
valorizado y oculto a la mirada pública, en la retaguardia de las luchas
históricas, «detrás» de los grandes e importantes hombres.
Pese a ser una obra pionera, el texto es poco conocido, ¿qué factores atentaron
y atentan contra su circulación?
Fue la primera de las teorizaciones marxista-feministas en torno al trabajo
doméstico que no provino del norte global -con un feminismo y un marxismo
efervescente por sus interrogantes y politicidad-, sino de la propia
experiencia de un Estado socialista en el Caribe. A lo largo de los años setenta
se presentaron importantes contribuciones desde Estados Unidos, Inglaterra,
Francia e Italia.
Pero el ensayo de Larguía y Dumoulin ya circulaba hacia 1969, con anterioridad
a las primeras ediciones internacionales sobre el tema y con una solvencia teórica
que lo volvían único. Pese a ello, fue sometido a sucesivos plagios y olvidos
por parte de la academia anglo-europea y por lo que de ella receptaba la
academia latinoamericana. Esto fue posible, sostenemos, no solo por los
múltiples bloqueos que atravesó la propia Cuba tras el ataque estadounidense en
Bahía de los Cochinos, ni tampoco únicamente por el peso del privilegio
epistémico de la academia del Norte global.
Su carácter marginal fue un corolario de las propias tensiones entre marxismo y
feminismo, ventiladas por el propio ensayo -¿cuál es nuestra principal
contradicción: mujer o clase?-; tensiones que fueron llevadas hacia las últimas
consecuencias teniendo en cuenta la propia complejidad de la Cuba
revolucionaria. A su vez, este texto coloca su atención en la trayectoria de un
concepto clave: el trabajo invisible, y en los contextos ideológicos y
políticos que permitieron u obstaculizaron su desarrollo y difusión.
Por otra parte, hubo una expropiación desde la academia hegemónica de una
contribución intelectual con un perfil íntegro latinoamericano, como fue la
obra de Larguía y Dumoulin.
La escritora y periodista feminista Carmen Lugo escribió el 29 de agosto de
1982, en el diario mexicano Uno más Uno, un artículo llamado
«Historia de un plagio», en el cual denunciaba tales apropiaciones.
Hacia finales de los ochenta, afincados en Argentina, John e Isabel reseñaron
el largo y exitoso impacto de su texto, tanto en Cuba como entre los grupos más
radicalizados del marxismo feminista de nuestra región, al ser publicado en un
sinnúmero de países y traducido en diferentes lenguas.
También cabe recordar que tanto Isabel como John no eran cubanos y, en algunos
círculos, ello era visto con cierta suspicacia. Estamos ante dos personalidades
muy singulares: una argentina y un neoyorkino confluyeron en la nación caribeña
para intervenir intelectual y políticamente en la Revolución abierta en 1959.
Tanto Larguía como Dumoulin realizaron un trabajo de distanciamiento crítico
para con su extracción de clase.
Es preciso señalar que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en tanto
organización que representaba campesinas, obreras, amas de casa, entre otros
tantos sectores, optó por diferenciarse del feminismo liberal, el cual traía
consigo un evidente choque clasista. También quiso romper con el anterior
feminismo «capitalista», que en Cuba contó con sufragistas a fines
del XIX, tratando de forjar una «mujer nueva» que la sociedad
socialista requería. En la isla, a partir de los años sesenta, ser feminista se
asoció con la infiltración ideológica del imperialismo estadounidense. Esto
conllevó un menosprecio por el término que ha llegado hasta la actualidad.
Isabel se asumió siempre feminista.
¿Qué mensaje quisieras darle al público
cubano que no conoce la obra y la vida de Isabel Larguía y en especial a las
feministas cubanas?
Larguía era muy aguerrida, encaraba todo lo que hacía con sumo rigor y lo que
se proponía lo llevaba adelante. Pese a ser una mujer impulsiva e irascible,
amaba la sociabilidad. La conocí fue en un momento especial para ella porque ya
estaba enferma y sabía que no tenía cura. Esa situación tan particular le dio
bríos para vivir todo lo que acontecía en Buenos Aires con suma pasión. Como
plantea Juan Carlos Volnovich en nuestro libro: Isabel y John eran dos
personajes, cada uno con su estilo: ella alborotada, brillante, audaz, y él
sensato, austero, criterioso. En verdad, la historia política de Larguía estaba
rodeada de figuras míticas y leyendas, que tanto su vida privada como pública confluyeron
para delinear un perfil en buena medida oculto, envuelto de interrogantes. Creo
que aún hay más aristas que develar.
Tengo la certeza de que existen más Isabeles en archivos, testimonios,
epistolario, fotografías, documentales y en su autobiografía. Emmanuel y yo
comenzamos a tirar puntas de su figura en nuestro libro como intelectual,
feminista, guerrillera, documentalista, académica, escritora, activista
política y cultural. Ahora hace falta que otras y otros, dentro y fuera de
Cuba, sigan su recorrido. En gran parte del Cono Sur, intelectuales de su
generación la reconocen como una precursora junto con John.
La investigadora social argentina Elizabeth Jelin, en la presentación
de Desde la Cuba revolucionaria. Feminismo y marxismo… propone algo
que no se podría soslayar: en la región se prestó más atención a las ideas que
venían del centro que a la producción local. Por ejemplo, se prestó más
atención a los debates británicos sobre el tema, que al pensamiento de Isabel y
John, aunque vinieran de la admirada Cuba revolucionaria. Hay una geopolítica
de los flujos del conocimiento jerarquizada y esto sigue siendo así. Ambos
parecían tener el carácter suficiente para activar políticamente en un proceso
revolucionario de increíble impacto en América Latina y el mundo.
Si bien en Cuba la contribución de Larguía/Dumoulin aún no está recuperada como
debería, en Argentina sucede lo mismo. En aquellos años, la pareja adquirió un
estatuto de compromiso por excelencia en el ágora pública relacionando lo afectivo
con el compromiso político e intelectual. Sin saberlo, nuestra dupla
Larguía/Dumoulin anticipó en la Cuba revolucionaria ese modelo, propio del
ascenso de época. Ambos configuraron un caso peculiar: a diferencia de otros
pares del Norte, su marco de inspiración fue abocarse a la problematización del
trabajo doméstico. En este terreno inaugural articularon las tensiones entre
feminismo y marxismo, con las implicaciones y complejidades que ello
constituía.
SEM-SEMlac/lgp